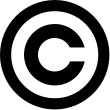Hace unos días, mientras me tomaba unas gambas y unas cervecitas en una caseta de la Feria de Sevilla, uno de los allí reunidos me preguntó —con un muchísimo de guasa y un todavía más de manzanilla— cómo era posible que yo, siendo lingüista, estuviera hablando del arcarde, que eso era una incorrección, que lo correcto era decir «el alcalde». Para explicárselo con la misma guasa, pedí un cuchillo y un tenedor y, mientras comenzaba a comerme con ellos las susodichas gambas, le pregunté si ya lucía lo bastante fino como para hablar del «excelentísimo señor alcalde». Y todos nos echamos a reír; incluido el camarero, claro, que al verme pelar las gambas con los cubiertos debió de pensar que no estaba en mis cabales.
El caso es que es ciertamente llamativo lo quisquillosos que podemos llegar a ser en cuanto al concepto de corrección idiomática. Quienes gustan de academias y entes normativos —los que suelen confundir corrección con purismo— defienden esta palabra con pasión, con uñas y con dientes, aunque con pocos argumentos más: «Este uso es incorrecto porque lo dice la Academia»… y sanseacabó. Quienes, por el contrario, creen que tal noción es un invento —los que confunden corrección con imposición— achacan a los primeros un ilegítimo afán de dominación clasista: «No hay formas de hablar más correctas que otras, así que nadie tiene por qué decirles a los demás cómo deben hablar».
En el caso hispano, y haciendo un ejercicio de mera retórica, se podría decir que la Real Academia Española nos ha inculcado a fuego esta noción de corrección dogmática. Claro está, también podría decirse que quienes no creen en este concepto tienen igualmente comido el seso por los descriptivistas del «todo vale», que con idéntico dogmatismo defienden que no existe eso que llaman «la lengua correcta». Y seguiríamos en las mismas. Permítanme, pues, que hable sin retóricas, sin dogmatismos —y principalmente como sociolingüista— sobre este esquivo y polisémico concepto de la corrección en la lengua.
Lo primero que aprende un lingüista es que cualquier lengua, cualquier dialecto, cualquier modalidad, cualquier uso, responde a un patrón perfectamente sistematizado; da igual que quien hable sea un cabrero o un catedrático, da igual que sea chileno o andaluz, y da igual que esté contando un chiste o escribiendo una tesis doctoral. Así, el concepto de corrección, de bueno o malo, de usos mejores o peores que otros, suele traernos al fresco a los lingüistas; para nosotros, lo importante en todo caso es si el uso es gramatical o no. Luego, se puede decir que, desde el punto de vista lingüístico, la corrección no existe; en todo caso existe la gramaticalidad, la pertenencia o no al propio sistema de la lengua.
Sin embargo, lo primero que aprendemos los sociolingüistas —y les confieso que esto me resulta deliciosamente paradójico— es que el anterior postulado de la lingüística teórica es sólo eso, teoría, ya que deja de tener validez en cuanto nos bajamos al ruedo de la práctica. En el día a día, la teoría lingüística descriptiva no llega a explicar por qué, si todos los usos gramaticales son igualmente correctos, la gente opina que los hay mejores o peores; un fenómeno que ocurre en todas las lenguas, exista o no academia normativa de por medio.
Para un lingüista, decir me s’a caío no es ni mejor ni peor que decir se me ha caído. Un lingüista sabe —como descriptivista que es— que el sistema de la lengua española admite este tipo de realizaciones múltiples que se producen sobre todo en el terreno léxico y fonético. Un sociolingüista, por el contrario, sabe —como descriptivista que también es— que los dos usos no son iguales; que, dependiendo del lugar y del grado de formalidad, hay hablantes para quienes me s’a caío es una incorrección, o que incluso lo consideran incorrecto siempre. Esta valoración social de los hechos lingüísticos es lo que diferencia a la sociolingüística de la lingüística teórica. Y a este tipo de paradoja se enfrenta cualquiera que investigue el lenguaje humano en sociedad con espíritu científico. Quien no sea capaz de admitir la paradoja caerá irremisiblemente en la contradicción.
Esta supuesta incongruencia entre un axioma lingüístico (todo lo gramatical vale) y un axioma sociolingüístico (no todo es gramática en la lengua) se explica porque para la lingüística el ser humano es homo loquens; mientras que para la sociolingüística es —además, y principalmente— zoon politikon. Por eso, cuando estudiamos el uso del lenguaje en sociedad, comprobamos cómo el concepto de corrección no sólo existe, sino que puede llegar a adquirir una importancia principal. Nuestra forma de expresarnos es el traje que viste nuestros pensamientos, y todos tenemos una opinión sobre nuestra indumentaria y sobre las indumentarias ajenas. La corrección es, pues, un concepto cultural y social más que lingüístico, es obvio; pero no por ello su existencia y relevancia es menos nítida. En toda sociedad hay usos considerados mejores y peores que otros, y la lengua —una herramienta social donde las haya— no iba a ser ajena a este fenómeno.
Visto así, el concepto de corrección no es tan difícil de comprender. Basta con recordar las diferencias que existen entre comer con los dedos y comer con cubiertos. Ambas formas alimentan igual, pero ni de lejos podemos decir que sean lo mismo, ni que puedan utilizarse en las mismas ocasiones: una la sabe hacer cualquiera, la otra hay que aprenderla; una sirve para andar por casa, la otra para andar por casas ajenas. Quien no vea esta realidad tendrá problemas a la hora de usar la lengua en sociedad; como los tendría quien sólo supiera comer con las manos y como los tendría quien se empeñara en usar los cubiertos para comerse un plato de jamón en un chiringuito playero. Por eso, lo mejor es no confundir purismo con corrección.
Tampoco conviene confundir corrección con imposición clasista. Hay quien pone en cuestión, por ejemplo, la existencia y utilidad de la denominada norma culta, de un uso formal y prestigioso de la lengua adecuado para determinadas situaciones comunicativas; y ello a pesar de que seguramente la utilice todos los días si ha recibido un mínimo de educación. Son personas que dicen: «El español culto es un invento de los poderosos, ¿es que acaso hay también un español inculto? Además, yo hablo como me da la gana», y cosas por el estilo. Si practicaran lo que predican, irían vestidos con bermudas y chanclas a una boda de postín. No son sino la cara opuesta de los que te sueltan mientras te tomas una cervecita: «No se dice caío, se dice caído; caío es incorrecto». Estos serían capaces de ir de esmoquin a la playa.
Puede que algunos de ustedes piensen que los sociolingüistas no hablamos de usos correctos, sino de usos adecuados, apropiados o admisibles según las circunstancias. Y llevan razón; pero en realidad, y a efectos prácticos, hablamos de lo mismo. Si usted fuera en bermudas a la boda de antes, más de uno pensaría que iba haciendo el ridículo, aunque quizá luego —y por pura educación— le comentara tan sólo que no iba «vestido para la ocasión». Eso sí, es cierto que cualquiera puede romper las normas, que cualquiera puede vestir, hablar y escribir como le venga en gana, pero usualmente sólo son los poderosos quienes pueden permitirse el lujo de convertirse en transgresores; los hablantes comunes y corrientes sabemos por propia experiencia que saltarse las reglas no es tan fácil como parece. Es el precio que pagamos por vivir en sociedad.
Todo esto que les cuento sobre la corrección y el uso de la lengua adquiere especial importancia cuando de la lingüística teórica pasamos a la lingüística aplicada, a la enseñanza. A los niños no se les debe impedir en el colegio que usen su vernáculo, la lengua que aprenden de sus familiares, amigos y compañeros. El purismo prescriptivo en estos ámbitos es un injustificable e innecesario crimen lingüístico (crimen muy académico, por cierto). Sin embargo, poco a poco —y a medida que los niños crecen— hay que ir enseñándoles las reglas que conforman los estilos formales de su lengua, hay que ir mostrándoles la realidad lingüística que se van a encontrar en cuanto salgan del ámbito coloquial de su propio terruño. Por eso, es necesario enseñar a nuestros estudiantes que en el uso de la lengua en sociedad hay normas que no responden a razones estrictamente lingüísticas, pero que conviene cumplir igualmente; hay que enseñarles que, a la hora de emplear su lengua materna o cualquier otra lengua, ni vale todo ni todo vale igual; que hay usos mejores que otros a pesar de que todos sean igualmente correctos; que, en definitiva, una lengua no es sólo el vernáculo, que hay algo más que es preciso conocer y dominar. Ese algo más es la norma culta, compuesta por los usos más formales y prestigiosos de su propia comunidad. Si no enseñamos estas diferencias, estaremos engañando a nuestros alumnos, ya que la norma culta es tan útil y tan necesaria como el vernáculo. El «todovalismo lingüístico», por más anticlasista que parezca, es otro crimen injustificado e innecesario que —como el purismo— también es propio de una actitud paternalista.
En resumen, expresarse con corrección consiste en saber cambiar de registro, en saber amoldarse a las circunstancias; consiste en ser capaces de emplear la lengua en cualquier tipo de situación comunicativa que podamos encontrarnos. Por eso quien habla como un libro no se estará expresando con corrección cuando se dirija a sus vecinos en el ascensor. Y por la misma razón, quien habla como si siempre estuviera en la barra de un bar no se estará expresando con corrección cuando tenga que exponer un trabajo académico en clase, o cuando tenga que leer las noticias en televisión.
Así pues, una adecuada educación lingüística debe conseguir que todos los ciudadanos adquieran de manera eficaz los recursos suficientes para que puedan manejarse en cualquier situación de sus vidas. Si no queremos ser clasistas, démosles primero a todos esta educación —enseñémosles a no avergonzarse de sus vernáculos a la par que les mostramos la reglas que sustentan la norma culta de su comunidad—, y luego dejemos que sean ellos mismos quienes decidan si quieren cumplir, transgredir, cambiar o abolir las reglas de esa norma culta. Esto suele ser bastante simple de aceptar para quienes comprenden que las actitudes de los hablantes hacia su lengua —uno de los motores más poderosos del cambio— están en continua evolución, por lo que las propias reglas lingüísticas no tienen carácter de inmutabilidad.
Quizá por esta razón los sociolingüistas sean los más indicados a la hora de establecer normas y elaborar políticas lingüísticas;carecemos tanto del purismo normativo propio de muchas academias de la lengua, como del escepticismo propio de muchos lingüistas teóricos; los sociolingüistas sabemos que las reglas existen y tienen su importancia, pero también entendemos que la mejor norma —en realidad la única con un mínimo de sentido común— es aquella que mejor se adapta a la propia realidad sociolingüística de los hablantes; aquella que mejor refleja las creencias y actitudes de los ciudadanos hacia su propia lengua.
En fin, cualquiera entiende que la lengua materna se mama, que no hay que reglarla en absoluto y que, además, no te la tienen que enseñar. Sin embargo, también es fácil comprender que los usos formales de la lengua, ya sean orales o escritos, hay que aprenderlos, que son una técnica, una convención que se nos impone por ser miembros de una comunidad donde la variación es moneda corriente. Sin este conocimiento, sin esta educación que todos los ciudadanos deberíamos recibir, es posible que rompamos reglas por puro desconocimiento, que nuestro comportamiento sea malinterpretado sin desearlo, o incluso que demos la impresión de carecer de la mínima educación. ¿Realmente alguien desearía correr ese riesgo?¿Es este el tipo de comportamiento lingüístico que alguien querría para sus hijos tras pasar años en la escuela?
Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos el derecho a poseer un buen ropero lingüístico donde quepan tanto las bermudas como los chaqués, donde quepa tanto la lengua de andar por casa como la lengua de las grandes ocasiones; y luego que cada uno se ponga lo que le venga en gana. Yo creo, en definitiva, que todo el mundo tiene derecho a una educación lingüística completa y cabal, donde la palabra corrección no sea ni anatema ni dogal.
Así que —si me aceptan el consejo— no se dejen confundir ni por académicos puristas ni por escépticos idealistas: tanto los unos como los otros se equivocan porque todos padecen de la misma miopía lingüística. Y, sobre todo, recuerden que lo mejor y más sensato es tomarse siempre este tipo de cuestiones lingüísticas con mucho sentido del humor. Por eso, cuando se topen con alguien que les diga que la corrección en la lengua no existe, sonrían por fuera y ríanse por dentro; seguramente, quien así les hable será una persona culta y de clase desahogada —quizás un catedrático de Yale— que no permitiría que sus hijos tuvieran faltas de ortografía ni que comieran sólo con las manos. Y si se topan con un purista, pues ríanse igual: ¿a quién en sus cabales se le ocurriría comer gambas en la Feria de Sevilla con cuchillo y tenedor?
Luis Carlos Díaz Salgado
Miembro del grupo de investigación Sociolingüística Andaluza,
de la Universidad de Sevilla